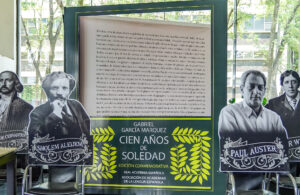A finales de este mes, como parte del Primer Encuentro Juvenil Family Tree, tendremos el gusto de recibir a dos embajadas de jóvenes israelíes y estadounidenses,
para ellos tenemos preparadas visitas culturales y recreativas por las partes más emblemáticas y cercanas de nuestro país, porque el orgullo de las bellezas arquitectónicas, museos y lugares naturales se deben compartir y mostrar, te comparto un poco de información de los lugares que visitaremos.
Estadio y Ciudad Universitaria
El Estadio Olímpico Universitario es un estadio multiusos perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, y es el segundo estadio más grande de México. Fue la principal sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Es el único de los Estadios Olímpicos ubicado en un área declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El proyecto del estadio fue asignado al arquitecto Augusto Pérez Palacios, en colaboración con Raúl Salinas Moro y Jorge Bravo Jiménez en marzo de 1950. Se colocó la primera piedra de este recinto deportivo el 7 de agosto de 1950, se construyó en solo ocho meses y su costo fue de 28 millones de pesos.
Fue inaugurado el 20 de noviembre de 1952 en una ceremonia encabezada por el presidente de México Miguel Alemán Valdés y el rector de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) Luis Garrido Díaz, para después, al filo de las 17:30 horas, dar paso a los II Juegos Juveniles Nacionales.
En el costado oriental del estadio se encuentra un mural de Diego Rivera, denominado La Universidad, la Familia Mexicana, la Paz y la Juventud Deportista. En la construcción de este relieve en piedras de colores naturales se muestra el escudo universitario, con el cóndor y el águila sobre un nopal. Bajo sus alas extendidas, Rivera colocó tres figuras que representan a la familia: el padre y la madre entregando la paloma de la paz a su hijo. En los extremos se encuentran dos figuras gigantescas que corresponden a unos atletas, hombre y mujer, que encienden la antorcha del fuego olímpico. Una enorme serpiente emplumada, la imagen simbólica del dios prehispánico Quetzalcóatl, complementa la composición en la parte inferior.
Xochimilco
Xochimilco es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal. La palabra Xochimilco viene de la lengua náhuatl: x chi- flor, m l- tierra de labranza y -co postposición de lugar.
Los orígenes de Xochimilco se remontan a la época prehispánica. Desde el Período Preclásico mesoamericano sus riberas e islas fueron el hogar de diversos pueblos de filiación desconocida. Al inicio del Posclásico, Xochimilco era un importante altépetl (también en Wikipedia se puede encontrar su definición: Se entiende como una entidad tanto étnica como territorial, en las que se organizaron social y políticamente los pueblos indígenas mesoamericanos) que fue sometido por los mexicas en el siglo XV. Durante la Colonia y los primeros años de la vida independiente de México, el territorio de Xochimilco se convirtió en proveedor de alimentos para la Ciudad de México.
En el territorio de Xochimilco se encuentran 14 pueblos originarios que conservan muchos rasgos de su cultura tradicional y herencia indígena, a pesar del avance de la urbanización. En contraste, la zona norte de Xochimilco está plenamente integrada a la mancha urbana de la Ciudad de México, y en ella se asientan algunas zonas industriales y de servicios que constituyen parte importante de la vida económica de la delegación. Finalmente, las montañas del sur y la zona lacustre del centro forman parte de la mayor reserva natural del Distrito Federal.
Xochimilco tiene particular importancia por la existencia de las chinampas. Son el testimonio de una antigua técnica agrícola mesoamericana que fue desarrollada y compartida por varios pueblos del Valle de México. Tras la desecación de los lagos del Anáhuac, solo Xochimilco y Tláhuac conservan la chinampería. Por ello, es uno de los principales destinos turísticos del Distrito Federal que atrae tanto a visitantes mexicanos como a extranjeros. Con el propósito de contribuir a la conservación del entorno lacustre, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación) proclamó las chinampas de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987.
Murales de Bellas Artes
Los murales del Museo del Palacio de Bellas Artes son una serie de obras pictóricas resguardadas en el primer y segundo pisos de dicho recinto. Se fueron pintando sobre los muros del Palacio de Bellas Artes, y se crearon en medio de polémicas, disputas de proyectos artísticos y comisiones, con una recepción diversa del público.
Pocos meses antes de la inauguración, en 1934, José Clemente Orozco y Diego Rivera recibieron la comisión oficial de pintar los muros oriente y poniente del segundo piso.
Diego Rivera pintó un mural con el título: El hombre en la encrucijada mirando con incertidumbre, pero con esperanza, y una visión alta en la elección de un curso que le guíe a un nuevo y mejor futuro, pero también se ha conocido como El hombre controlador del universo.
Fue hasta 1944 cuando se comisionó a David Alfaro Siqueiros realizar una serie de murales que ocuparían materialmente el espacio entre la pintura de Rivera y la de Orozco en la galería del segundo piso. La Nueva Democracia, que se denominó también La vida y la muerte, es el panel central de un tríptico que se inauguró el 20 de noviembre de 1944.
Hacia 1950 se le volvió a encargar a Siqueiros una serie de murales para la galería del Palacio, con Tormento y apoteosis de Cuauhtémoc.
En 1952 se le consignaron murales a Rufino Tamayo. Nacimiento de nuestra nacionalidad (1952) y México de hoy (1953), dialogan en paralelo con la activación del problema de la conquista y su situación en el México posrevolucionario y moderno.
En la década de 1960, el pintor Jorge González Camarena completó la colección de murales del Palacio de Bellas Artes, con el último encargo oficial: Liberación o la humanidad se libera de la miseria.
Finalmente, se sumaron a la colección otros murales desprendidos de sus locaciones originales, y que consiguieron configurar un panorama de predecesores, como Roberto Montenegro y su Alegoría del viento o El Ángel de la paz, realizada en 1928, y visiones alternativas a las del muralismo mexicano, como el mural de Manuel Rodríguez Lozano La piedad en el desierto, de 1942, realizado durante una estancia en el penal de Lecumberri.
Sinagoga Justo Sierra
La Sinagoga Nidjei Israel o el Templo Nidjei Israel, es popularmente conocida como la Sinagoga Histórica Justo Sierra 71 por encontrarse en la Calle Justo Sierra del Centro Histórico de la Ciudad de México. El edificio abarca los números 71 y 73, tiene una fachada neocolonial típica, excepto porque las puertas de madera tienen labrada una estrella de David.
Fue la tercera sinagoga de culto azkenazí ortodoxo, se fundó principalmente por inmigrantes polacos, rusos, ucranianos y lituanos que llegaron a la Ciudad de México. En el año de 1941 se inauguró la Sinagoga Nidje Israel al interior de la casona número 71 de la calle Justo Sierra, al frente fue una fachada discreta que lo único que aludía al judaísmo eran los viejos portones de madera, pero al interior del edificio se encontraban los espacios de culto judaico acorde al orden arquitectónico de la tradición hebraica ortodoxa.
La sinagoga Nidjei Israel se creó con base en la necesidad de lugares para rezar en comunidad, conforme creció la comunidad judía de la Ciudad de México. En la parte inferior del edificio se construyó un salón de eventos sociales, lugar donde ocurrían las fiestas religiosas o eventos como bodas o presentación de los niños varones en la instrucción hebraica. La sinagoga funcionó como centro ceremonial, de estudio, de celebraciones y de trabajo comunitario hasta mediados de los años sesenta, permaneció cerrada durante más de tres décadas.
El 13 de diciembre de 2009 se reinauguró con un evento comunitario, y fue abierta de nuevo para albergar diversas actividades culturales y religiosas.
Teotihuacán
Teotihuacán significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses, y es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica. El topónimo es de origen náhuatl y fue empleado por los mexicas, pero se desconoce el nombre que le daban sus habitantes. Los restos de la ciudad se encuentran al noreste del Valle de México, en los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides. La zona de monumentos arqueológicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987.
Los orígenes de Teotihuacán son todavía objeto de investigación entre los especialistas. El apogeo de la ciudad tuvo lugar durante el Periodo Clásico (ss. III-VII d. C.). En esa etapa, la ciudad fue un importante nodo comercial y político que llegó a tener una superficie de casi 21 km2, con una población de 100 mil a 200 mil habitantes. La influencia de Teotihuacán se dejó sentir por todos los rumbos de Mesoamérica, como muestran los descubrimientos en ciudades como Tikal y Monte Albán, entre otros sitios que tuvieron una importante relación con los teotihuacanos. El declive de la ciudad ocurrió en el siglo VII, en un contexto marcado por inestabilidad política, rebeliones internas y cambios climatológicos que causaron un colapso en el Norte de Mesoamérica. La mayor parte de la población de la ciudad se dispersó por diversas localidades en la cuenca de México.
Se desconoce cuál era la identidad étnica de los primeros habitantes de Teotihuacán. Entre los candidatos se encuentran los totonacos, los nahuas y los pueblos de idioma otomangue, particularmente los otomíes. Las hipótesis más recientes apuntan a que Teotihuacán fue una urbe cosmopolita en cuyo florecimiento se vieron involucrados grupos de diverso origen étnico, como muestran los descubrimientos en el barrio zapoteco de la ciudad, y la presencia de objetos provenientes de otras regiones de Mesoamérica, sobre todo de la región del Golfo y del área maya.
Teotihuacán ha sido motivo de interés para las sociedades posteriores al declive de la cultura teotihuacana en Mesoamérica. Sus ruinas han sido exploradas desde la época prehispánica, entre otros, por los toltecas y los mexicas. El descubrimiento de objetos teotihuacanos en los yacimientos arqueológicos de Tula y el Templo Mayor de México-Tenochtitlán así lo confirma. En la mitología nahua posclásica, la ciudad aparece como el escenario de mitos fundamentales como la leyenda de los Soles de los mexicas.
Actualmente, los restos de Teotihuacán constituyen la zona de monumentos arqueológicos con mayor afluencia de turistas en México, por encima de Chichén Itzá y Monte Albán. Las excavaciones arqueológicas en Teotihuacán continúan hasta nuestros días, y han dado como resultado un paulatino incremento en la calidad y cantidad del conocimiento que se tiene sobre esta ciudad.
Como ven es un programa muy intenso, pero completo de los lugares que este grupo conocerá esperando que al regresar a sus países se lleven un poco de la calidez de los mexicanos y de la gran cultura que distingue a nuestro país.
Todo esto es parte del gran interés de JCC Global para que de diferentes Centros Comunitarios se relacionen en proyectos de amplia trascendencia en el mundo judío.