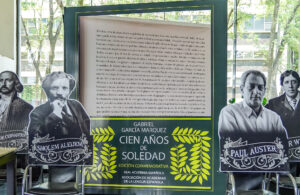¿Quién puede ser escritor? Esta pregunta se escucha muchísimo en los talleres
literarios, en los círculos de lectores y en otros puntos de encuentro de los aficionados a la Literatura, en parte porque suele creerse que los creadores son una especie aparte: una especie de mutantes con talentos especiales que les dan la capacidad de hacer lo que el resto de la humanidad no puede, o una sociedad secreta que vive fuera de las preocupaciones cotidianas, lo que les permite dedicarse exclusivamente a su arte. Incluso hay escritores que se esfuerzan en fomentar esta aura de misterio con frases como “los personajes cobraron vida” o “escribir es una especie de trance”.
Lo cierto es menos glamoroso, pero no siempre el glamur es lo mejor: los escritores son gente común y corriente, con cualidades y defectos como el resto de nosotros; quizás algunos tienen una facilidad particular con las palabras, pero probablemente lo que realmente ha significado una diferencia es la perseverancia: como con cualquier oficio, la única manera de dominarlo es la práctica constante.
Por supuesto, es cierto que no todo el que escriba, por mucho que practique, se va a convertir en el próximo Miguel de Cervantes (o la próxima J. K. Rowling, para actualizarnos un poco); pero también es cierto que, con todo y lo atractiva que puede resultar la fama, no es lo más satisfactorio que nos puede traer la escritura. Y que conste que no me refiero a la escritura “utilitaria”, esa que nos permite hacer un oficio o memorándum conciso y claro (por supuesto que también es algo bueno, claro) sino a la escritura creativa: la que consiste en contar historias, recordadas o inventadas, con la intención de emocionar o conmover a nuestros posibles lectores.
Ese ejercicio, el de contar historias a través de la palabra escrita, puede parecernos intimidante en un principio, pero cuando uno se anima a hacerlo es muy gratificante. A fin de cuentas, narrar recuerdos, deseos, pesadillas o fantasías es parte de lo que nos hace humanos. El chiste es, probablemente, decidirnos a empezar, a darnos la oportunidad de evocar o inventar, que son las dos partes de la imaginación: la que se asienta en el pasado y la que se proyecta hacia futuros posibles o imposibles.
Hace un par de días leí en el muro de Facebook de la escritora Judy Goldman esta cita:
“Decía Gianni Rodari, al escribir literatura infantil, que hay dos clases de niños que leen: los que lo hacen para la escuela, porque leer es su ejercicio, su deber, su trabajo (agradable o no, eso es igual); y los que leen para ellos mismos, por gusto, para satisfacer una necesidad personal de información (qué son las estrellas, cómo funcionan los grifos) o para poner en acción su imaginación. Para “jugar” a sentirse un huérfano perdido en el bosque, pirata o aventurero, indio o cowboy, explorador o jefe de una banda. Para jugar con las palabras. Para nadar en el mar de las palabras según su capricho”.
Creo que Rodari –y Judy Goldman con él- tienen razón; y que, además, esto aplica también para la escritura: hacerlo por gusto, como un juego, para activar nuestra imaginación es la mejor manera de hacerlo. Ya si con eso resultamos primer lugar en un concurso, hacemos que otros se emocionen con nuestras historias o nos convertimos en el siguiente hit literario, es pura ganancia.
¿Cómo ves? ¿Te animas? En caso de que sí, te propongo un ejercicio: piensa en tu recuerdo más lejano, lo primero que recuerdes de tu infancia. Dedica un rato a darle forma, saborearlo y llenar los agujeros que la desmemoria ha roído en él. Inventa lo que haga falta para completarlo. Y entonces, escríbelo como si le hubiera pasado a alguien más. No olvides dotar tu historia de una introducción y un cierre. ¡Ahí tienes tu primera historia!